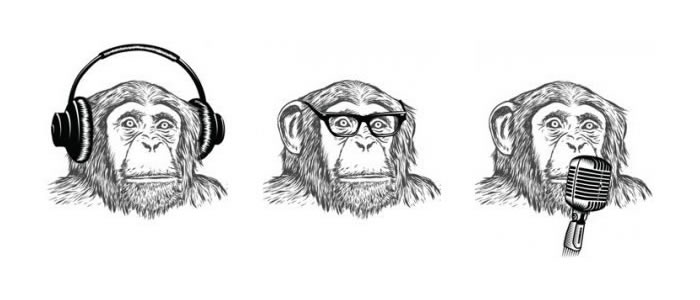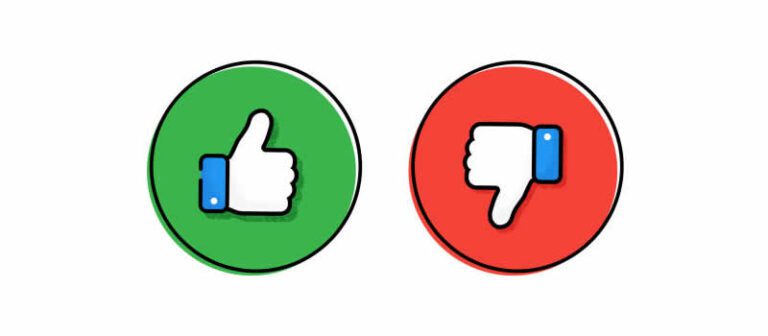Decadencia
Detuvo sus pasos, levantó la mirada y vio el color pálido de la fachada desgastada; las grietas dispersas por las paredes de ladrillos sucios, cubiertas de moho y humedad; los marcos de madera podrida de las ventanas, con sus cristales rotos custodiados por oscuros tablones de veta lisa, o simplemente por plásticos arrugados; las barandillas oxidadas de hierro forjado de los balcones; las tejas de cerámica rotas que asomaban amenazantes en lo alto del edificio; los trazos sin arte ni sentido hechos con spray negro barato; los cables chamuscados del tendido eléctrico que recorrían la fachada sin orden, ni destino, ni función; los canalones cubiertos de agua putrefacta, atascados por las hojas secas de otoño.